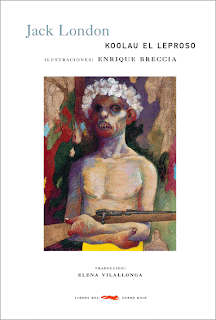ANTOLOGIAS
JACK LONDON: KOOLAU
––Nos privan de la libertad porque estamos enfermos. Hemos acatado la ley. No hemos hecho nada malo. Y, sin embargo, nos encierran en una prisión. Molokai es una cárcel. Vosotros lo sabéis. Ahí tenéis a Niuli. Mandaron a su hermana a Molokai hace siete años. Desde entonces no ha vuelto a verla ni volverá a verla jamás. Seguirá allí hasta que muera. No por voluntad propia, ni por voluntad de Niuli, sino por voluntad de los blancos que gobiernan el país. Y ¿quiénes son esos blancos?
Acantilados de la isla de Molokai
»Sí, lo sabemos. Nos lo han dicho nuestros padres y los padres de nuestros padres. Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque éramos muchos y fuertes y las islas eran nuestras. Como os digo, vinieron con buenas palabras. Los había de dos clases. Unos pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios. Los otros solicitaron permiso, nuestro gracioso permiso, para comerciar. Aquello fue el comienzo. Hoy todas las islas son suyas. Las tierras, los rebaños, todo les pertenece. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron se han unido y se han convertido en jefes. Viven como reyes en casas de muchas habitaciones con multitud de criados que les sirven. Los que no tenían nada, ahora son dueños de todo, y si vosotros, o yo, o cualquier canaca tiene hambre, fruncen el ceño y le dicen: ¿Por qué no trabajas? Ahí tienes las plantaciones.
Koolau hizo una pausa. Levantó la mano y con dedos sarmentosos y contrahechos alzó la guirnalda llameante de hibiscos que coronaba sus negros cabellos. La luz de la luna bañaba de plata la escena. Era una noche pacífica, aunque los que estaban sentados a su alrededor parecían supervivientes de una encarnizada batalla. Sus rostros eran leoninos. Aquí se abría un vacío donde antes hubiera una nariz, y allá surgía un muñón en el lugar de una mano. Eran hombres y mujeres, treinta en total, desterrados porque en ellos llevaban la marca de la bestia.
Una edición del libro
Estaban sentados, adornados con guirnaldas de flores, en medio de la noche perfumada y luminosa. Sus labios articulaban ásperos sonidos y sus gargantas aprobaban con gruñidos toscos las palabras de Koolau. Eran criaturas que una vez fueran hombres y mujeres, pero que habían dejado de serlo. Eran monstruos, caricaturas grotescas en el rostro y en el cuerpo de todo lo que caracteriza al ser humano. Horriblemente mutilados y deformes, semejaban seres torturados en el infierno a lo largo de milenios. Sus manos, si las tenían, eran como garras de arpías. Sus rostros eran anomalías, errores, formas machacadas y aplastadas por un dios furioso encargado de la maquinaria de la vida. Aquí y allá se adivinaban rasgos que aquel dios colérico casi había borrado. Una mujer lloraba lágrimas abrasadoras que brotaban de dos horribles pozos gemelos abiertos en el lugar que un día ocuparon los ojos. Unos cuantos de entre ellos padecían horribles dolores, y de sus pechos surgían gemidos roncos. Otros tosían con un crujido suave que recordaba el rasgar de un papel de seda. Dos de ellos eran idiotas, enormes simios desfigurados desde su factura de tal modo que un mono a su lado habría parecido un ángel. Hacían muecas y farfullaban a la luz de la luna, bajo coronas de flores doradas que comenzaban a perder su lozanía. Uno de aquellos seres, cuyo lóbulo hinchado ondeaba como un abanico sobre su hombro, arrancó una espléndida flor naranja y escarlata y decoró con ella la enorme oreja que aleteaba con cada movimiento de su cuerpo.
Sobre estas criaturas reinaba Koolau y aquéllos eran sus dominios, una garganta ahogada por las flores, una garganta sembrada de riscos y peñascos, de la que surgían, para quedar después flotando en el espacio, los balidos de las cabras salvajes. La cerraban por tres lados murallas de roca festoneadas con fantásticos cortinajes de vegetación tropical y horadadas por entradas a cuevas, guaridas de los súbditos de Koolau. En dirección al mar el suelo se despeñaba hacia un tremendo abismo del que sobresalían, allá abajo, crestas de picos y peñascos en torno a cuyas bases espumeaba y rugía el oleaje del Pacífico.